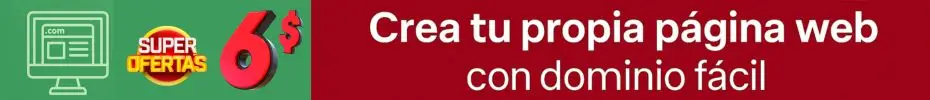Así decía el filósofo Spinoza 1300 años despues. El Primer Concilio de Nicea (Iznik, en la actual Turquía) se celebró entre el 20 de mayo y el 25 de julio del año 325 d.C. Es decir, ¡hace exactamente 1700 años! Representa uno de los momentos más significativos y fundacionales de la historia del cristianismo.
El Concilio de Nicea fue la primera gran asamblea ecuménica de la Iglesia cristiana. Constituyó un momento crucial en el que la religión, hasta entonces perseguida, se institucionalizó y definió bajo la égida del Imperio Romano. Este acontecimiento sentó las bases de muchos aspectos doctrinales del cristianismo tal y como lo conocemos hoy, suscitando con el tiempo críticas filosóficas -entre ellas la del pensador Baruch Spinoza– que consideraban la religión cristiana como una construcción humana y no divina.
El contexto histórico y el papel del emperador Constantino
El Concilio fue convocado por el emperador romano Constantino I, quien, habiendo abrazado el cristianismo tras su victoria en la batalla de Ponte Milvio (312 d.C.), comprendió la importancia política de una religión unificada dentro de un imperio vasto y diverso. Hasta entonces, el cristianismo estaba fragmentado en una multiplicidad de interpretaciones teológicas a menudo contradictorias. Las disputas doctrinales amenazaban la cohesión social y política: una unidad religiosa parecía esencial para garantizar la estabilidad imperial.
Constantino estaba más preocupado por el poder temporal que por la fe
Aunque Constantino aún no estaba bautizado en el momento del concilio, presidió las sesiones como autoridad superior, demostrando su voluntad de asumir un papel central en la regulación religiosa. En cierto sentido, fue una consagración del vínculo entre el poder imperial y la autoridad eclesiástica. A partir de entonces, la doctrina cristiana ya no sería sólo una cuestión de fe, sino también de derecho y poder.
Los participantes y las decisiones fundamentales
Al Concilio de Nicea asistieron unos 300 obispos de las diversas regiones del Imperio, especialmente del Oriente cristiano. Entre los más notables se encontraban Osio de Córdoba, que desempeñó un papel clave en los procedimientos, y Atanasio de Alejandría, que se convirtió en un tenaz oponente del arrianismo.
¿Seguía siendo Cristo un hombre a pesar de ser el hijo de Dios o eran la misma cosa?
El principal problema que el concilio quería resolver era la controversia arriana, desencadenada por las doctrinas del presbítero Arrio de Alejandría. Arrio sostenía que Jesus Cristo, aunque hijo de Dios, era una criatura y no coeterno con el Padre. Esta postura cuestionaba la naturaleza divina de Cristo, creando una grieta en la joven teología cristiana.
El Concilio condenó el arrianismo como herejía y formuló el Credo Niceno, que afirma que Jesus Cristo es «Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre» (homoousios). Esta definición consagró oficialmente por primera vez la doctrina de la Trinidad y la unidad sustancial entre el Padre y el Hijo.
Otras decisiones importantes fueron la definición de la fecha de la Pascua, independiente del calendario judío, y la promulgación de veinte cánones disciplinarios para regular la vida eclesiástica.
La crítica filosófica de Spinoza
Unos trece siglos más tarde, el filósofo holandés Baruch Spinoza (1632-1677) ofreció en su obra Tractatus Theologico-Politicus una lectura radicalmente distinta de la religión revelada. Spinoza sostenía que los dogmas de la religión cristiana -como los surgidos del Concilio de Nicea– no eran fruto de la inspiración divina, sino de una construcción política y humana.
Según Spinoza, teólogos y obispos, en un intento de dar coherencia y autoridad a la religión, transformaron la fe en un sistema dogmático, rígido e intransigente. Escribe: «Los dogmas religiosos no son más que instrumentos de poder en manos de quienes desean gobernar las conciencias». Para Spinoza, la verdad religiosa no puede contenerse en fórmulas doctrinales, sino que debe expresarse mediante la razón y la libertad de pensamiento.
La naturaleza divina de Cristo se decidió por mayoría
El filósofo criticó precisamente la forma en que las autoridades eclesiásticas habían impuesto una visión unívoca de lo divino, acallando toda disensión. El hecho de que la naturaleza divina de Cristo se estableciera por votación entre los obispos, y que otras interpretaciones fueran tachadas de herejías y perseguidas, era para Spinoza una demostración del carácter eminentemente humano y no divino de la religión institucionalizada.
¿Religión revelada o construcción política?
El Concilio de Nicea, por tanto, puede contemplarse desde dos perspectivas. Por un lado, representa un momento crucial en la historia del cristianismo, en el que se fijaron los pilares doctrinales sobre los que se consolidó la fe cristiana en los siglos posteriores. Por otro lado, como observaron Spinoza y otros pensadores críticos, pone de relieve la dimensión histórica y política de la religión: una construcción hecha por los hombres, guiada por las exigencias de cohesión y poder, más que por una auténtica inspiración divina.
La fe se convirtió en una institución y la espiritualidad en una ideología
La uniformización doctrinal perseguida por el Concilio, con el aval del imperio, marcó la transformación de la fe en institución, de la espiritualidad en ideología. Este proceso tuvo consecuencias profundas y duraderas: por un lado, permitió al cristianismo sobrevivir, expandirse y convertirse en una de las grandes religiones del mundo; por otro, limitó la pluralidad de interpretaciones y sofocó las voces alternativas.
De hecho, la religión cristiana codificada se convirtió en el sostén del imperio romano
El Concilio de Nicea marcó un hito en la definición del cristianismo como religión institucional. Estableció dogmas fundamentales y sentó las bases de una alianza entre Iglesia e Imperio que marcaría la historia europea durante siglos. Sin embargo, a la luz de las críticas de filósofos como Spinoza, también podemos leer aquellos acontecimientos como un ejemplo emblemático de la construcción humana de lo divino: una religión definida no por la voz de Dios, sino por las decisiones de los hombres.